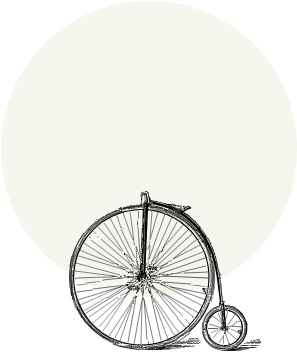El largo periplo de la evolución. Desde la aparición de la vida hasta el Homo Sapiens
Javier Arjona | 14 de julio de 2017
RAZÓN Y FE EN EL SIGLO XXI (III) Ni la aparición de la vida en el planeta Tierra se puede explicar fruto de la casualidad ni el proceso evolutivo que dio lugar a una especie con ‘conciencia de nivel superior’ tiene sentido sin recurrir a explicaciones que exceden los postulados de la ciencia.
Tras la explosión del big bang hace 13.800 millones de años, las partículas de polvo desprendidas se fueron expandiendo en todas las direcciones para empezar a condensarse varios millones de años después formando las galaxias, las estrellas y los planetas. El sistema solar, un minúsculo grupo de planetas girando en torno a una pequeña estrella, se formó hace 4.600 millones de años en el extremo de la Vía Láctea, una galaxia espiral de 100.000 años luz de diámetro.
Entonces, no existía ninguna forma de vida sobre aquel cuerpo celeste de aspecto similar al actual planeta Marte y cuyos colores aún tenían poco que ver con el azul característico de la Tierra visto desde el espacio. No fue hasta 600 millones de años más tarde cuando la vida finalmente comenzó a abrirse paso. Las descargas eléctricas originadas por las primeras tormentas, junto a la radiación ultravioleta procedente del sol, hicieron que las moléculas acabaran combinándose entre sí para formar organismos unicelulares capaces de autorreproducirse.
El hecho de que aquellos primigenios organismos con vida se formasen en un recóndito lugar de un vasto universo en expansión no parece fruto de la casualidad. Alfred Hoyle, astrofísico de la Universidad de Cambridge, estableció en su libro El Universo Inteligente (1984) que la probabilidad de que los átomos y moléculas se unieran para formar una molécula proteínica sencilla, elemento básico de la vida, es de 1 entre 10113, un suceso matemáticamente imposible.
Tal y como se explicó en la entrega anterior de esta serie de artículos, si la probabilidad aleatoria de la formación ordenada del cosmos era de 1 entre 101230, las dificultades se van multiplicando entre sí para hacer doblemente imposible la aparición de la vida en el cosmos. Dicho de otra forma, desde un punto de vista científico y matemático, la aparición de la vida en la Tierra no puede ser fruto de la casualidad.
Hace 1.000 millones de años, aquellas primeras formas de vida acabaron dando lugar en el medio marino a las primeras algas, que posteriormente evolucionaron a las primeras criaturas con esqueleto externo, como el trilobites, los corales y los escorpiones de mar. En aquel entonces, sobre la Tierra solo existía un gran continente denominado Pannotia, cuya forma era muy distinta a la actual distribución continental del planeta formada a partir de la tectónica de placas.
La Creación en el Génesis
Resulta curioso, leyendo el Génesis, que aunque los tiempos descritos día a día en el pasaje de la Creación no tienen evidentemente nada que ver con la realidad, la secuencia sí guarda relación directa con el orden en que sucedieron los hechos: el primer día, big bang; el segundo día, el sistema solar y la Tierra y, el tercer día, las primeras formas de vida originadas en los océanos. Hoy sabemos que la colonización de las orillas del mar por los primeros anfibios tuvo lugar hace 380 millones de años y que de estas formas de vida surgieron los reptiles, aves… y también los mamíferos.
Así pues, el hombre desciende de un primer mamífero que vivió en la Tierra hace 200 millones de años y que evolucionó hasta convertirse en la criatura con aspecto de roedor hace 65 millones de años, precisamente cuando los grandes dinosaurios se extinguieron tras la terrible colisión de un asteroide de 10 km de largo en la actual península del Yucatán. Aquella criatura, cuyo nombre científico es Purgatorius Ceratops, se convertirá en el más antiguo ancestro de los primeros primates que, localizados en el continente africano, en torno al actual lago Victoria, comenzarán la última fase de la evolución humana.
De una familia de primates sin cola, denominados hominidae, irán surgiendo distintas especies que darán lugar a los orangutanes, gorilas, chimpancés… y a una rama llamada hominina que, hace 6 millones de años, iniciará el camino final de nuestro proceso evolutivo. Por tanto, hasta un momento anterior a la aparición de hominina, los chimpancés y los actuales humanos teníamos un mismo ancestro común, razón por la cual en la actualidad compartimos con ellos hasta un 96% de ADN.
Debido a un cambio climático en África que transformó la selva en sabana, hace 3,9 millones de años, una especie evolucionada de hominina y conocida como Australophitecus Afarensis comenzó a caminar sobre dos piernas. Lo hizo porque, al desplazarse por el suelo y no por las ramas de los árboles, podía cargar con su cría en brazos y trasladarse teniendo visibilidad para evitar a los depredadores. Adaptarse o morir. El hecho de caminar erguidos fue precisamente lo que motivó que se estrechase la pelvis de estos homínidos, disminuyendo el canal de parto y provocando que los embarazos se redujesen hasta los actuales 9 meses. Esta es precisamente la causa de la fragilidad de los bebés humanos en los primeros meses de vida, en comparación con otras crías del reino animal, que son capaces de caminar a los pocos minutos de su nacimiento.
La evolución hacia el Homo Sapiens
Hace 2 millones de años, y ya perteneciente al género homo, aparecerá Ergaster como una especie evolucionada capaz de dominar el fuego y salir de África para poblar el planeta. Hay vestigios de su paso por Asia, bajo la denominación de Erectus, y en el yacimiento burgalés de Atapuerca, con el nombre de Antecessor. Ergaster, a su vez, evolucionará hacia dos especies diferentes en el planeta. Por un lado, Neanderthal, que se desarrollará en el continente europeo y, por otro, Sapiens, que surge en África pero pronto se extenderá por todo el planeta para colonizar desde Australia, hace 60.000 años, hasta América a través del entonces Istmo de Bering, hace 32.000 años
Ambas especies, finalistas en el proceso evolutivo, llegarán a coexistir y convivir hasta la extinción de Neanderthal hace 28.000 años, precisamente en la Península Ibérica. Existen evidencias de cruces entre ambas a partir de un estudio de 2010 que ha llegado a constatar trazas de entre un 1%-4% de genética neanderthal en nuestra especie.
Este proceso evolutivo no tendrá fundamento científico hasta mediados del siglo XIX, a partir de la aparición de El origen de las especies, la controvertida obra de Charles Darwin. El evolucionismo fue rechazado por la Iglesia hasta el pontificado de Pío XII y no fue públicamente aceptado hasta que Juan Pablo II reconoció, en 1996, que la teoría darwinista era ‘más que una hipótesis’.
Dice el Génesis, en su capítulo 2, versículo 7: ‘Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente’. Parece evidente que este pasaje no debe interpretarse al pie de la letra, pero sí el largo proceso evolutivo nos ha traído de la mano de la ciencia hasta nuestra especie actual, a través de cambios genéticos a lo largo de millones de años… ¿dónde está la participación divina en esta secuencia? Como veremos en la siguiente entrega de esta serie, casi al final de esta carrera evolutiva el ser humano ‘se convierte’ en una criatura que el profesor de arqueología cognitiva David Lewis-Williams define como la que tiene ‘conciencia de nivel superior’. Es decir, y parafraseando a Gerard Edelman, premio Nobel de Medicina en 1972, la especie que es ‘consciente de ser consciente’.