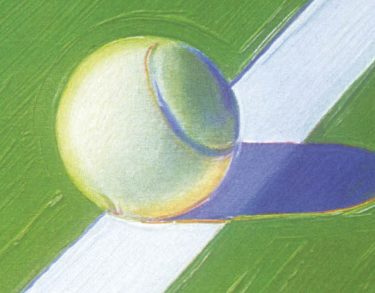
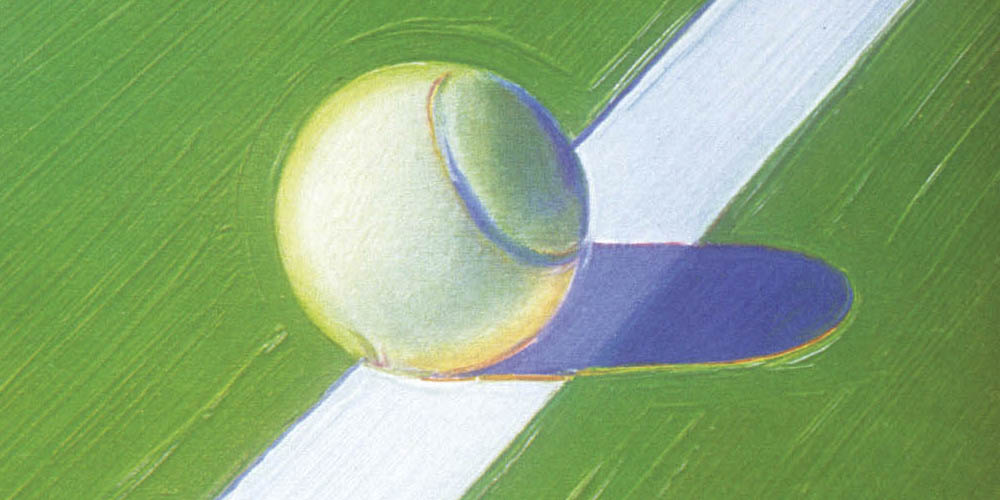
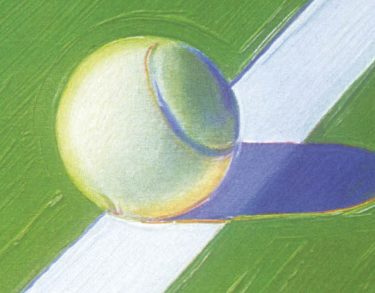
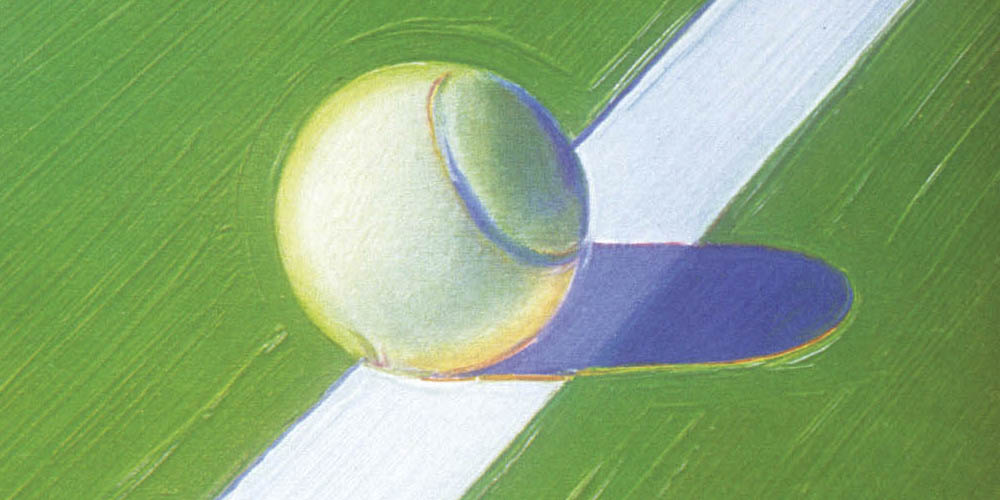
Fernando Bonete | 22 de febrero de 2019
Enero de 2019 fue al francés Michel Houellebecq y Serotonina lo que febrero ha sido al británico Julian Barnes y La única historia. Dos regresos editoriales muy esperados, ambos de la mano de Anagrama, que con la publicación de este último ha sumado 1.000 títulos a su colección Panorama de Narrativas. Además de compartir el reconocimiento, el éxito y la representatividad literaria de sus países de procedencia, ambos narradores coinciden en retratar lo que queda, y queda mucho, y hemos heredado no poco, de la denominada generación posmoderna.
Tanto Houellebecq como Barnes optan en sus obras por la disección de personajes para encontrar en sus entrañas la cosmovisión generalizada de una época; con muy distintos estilos, diferentes temáticas, pero ambos complementarios. La reflexión del francés, también en Serotonina, se dirige a ahondar en el vacío de las relaciones y el hastío de la vida en la Francia y la Europa emotivista de hoy. Por su parte, Barnes, si obviamos el viraje excepcional de El ruido del tiempo (2016), se interesa por el autoengaño -con suerte, “desengaño”- de una generación que cree conocer el amor, si por amor entendemos una masa informe, aleatoria y cambiante de deseos y emociones.
En este relato, narrado por su protagonista, Paul, desde el recuerdo -y hay que estar sobre aviso de que los recuerdos dependen de quién los recuerda-, se cuenta la relación que inició con Susan Macleod, de 48, casada y con dos hijas, cuando él contaba 19 años. Un amor en el que Paul encuentra su media naranja, el reto necesario para acometer su personalidad rebelde, y el acicate para madurar como persona, y en el que ella -según los recuerdos de Paul-, encuentra la salida de un mundo encorsetado, de su infeliz matrimonio y de una burguesía bien avenida, pero tediosa y caduca.
No es la historia de una relación platónica o imposible -asegura Paul-, tampoco una serie de deslices desafortunados, ni pasiones físicas descontroladas… se trata de una historia de amor sincero, verdadero, único y para siempre que tanto él como ella comparten sin pudor. ¿Se lo creen o es todo una gran farsa?
Murakami busca respuestas en la segunda parte de “La muerte del comendador”
Esta es la pregunta que, sin formularla, lanza un Barnes invisible, pero omnipresente en el relato; un Barnes que trabaja con paciencia el personaje, acompañándolo con inteligencia desde la primera página para empujarlo a admitir la verdad.
Pero la respuesta solo se puede hallar leyendo entre líneas, percibiendo las incoherencias expresivas de Paul en su grandilocuencia y sus fraudulentas justificaciones. Por ejemplo, en la transformación gradual, apenas perceptible, de los cambios en la persona narrativa. Barnes pivota progresivamente de la primera persona a la segunda, y de la segunda a la tercera para dejar que su protagonista coja distancia de sí mismo, aunque Paul siempre tome la justa para no reconocer el rumbo mezquino de su vida y tener suficiente margen para la autojustificación. El británico consigue que la hipocresía de su personaje alcance vida propia.
Pero aun con todas sus precauciones descubrimos a un joven, y después a un hombre, aprovechado, también fracasado, que termina sacando partido de la debilidad de una mujer asustada y maltratada; mujer a la que no llegará a comprender en realidad, y a la que acabará tratando como a un objeto. Nada más lejos del amor.
Dice Paul en uno de sus bonitos intentos amoralizantes para escurrir el bulto de la sinceridad: “En el amor, todo es verdadero y falso. Es el único asunto sobre el que es imposible decir nada absurdo”. Pues no. Hay amor verdadero, hay amor falso, y se pueden decir y hacer auténticas tonterías sobre el amor y por amor.
La única historia es el relato de un amor falso, desenmascarado con la sutileza propia de la prosa de Barnes. El retrato de una generación sin valores, que prefirió, que prefiere las emociones fuertes y la transgresión de las normas, frente a la vivencia de una vida más sencilla, más convencional quizá, pero plena.