
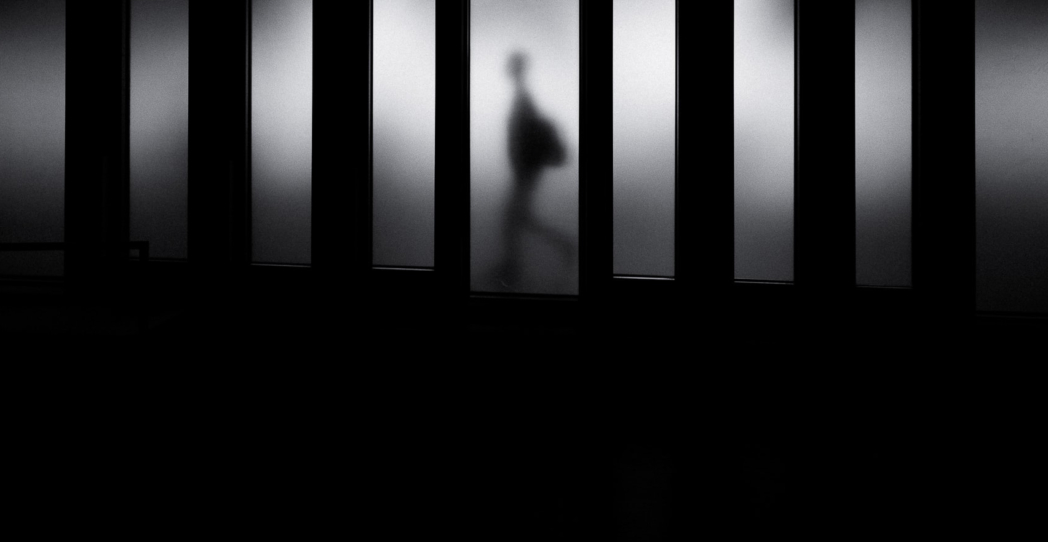

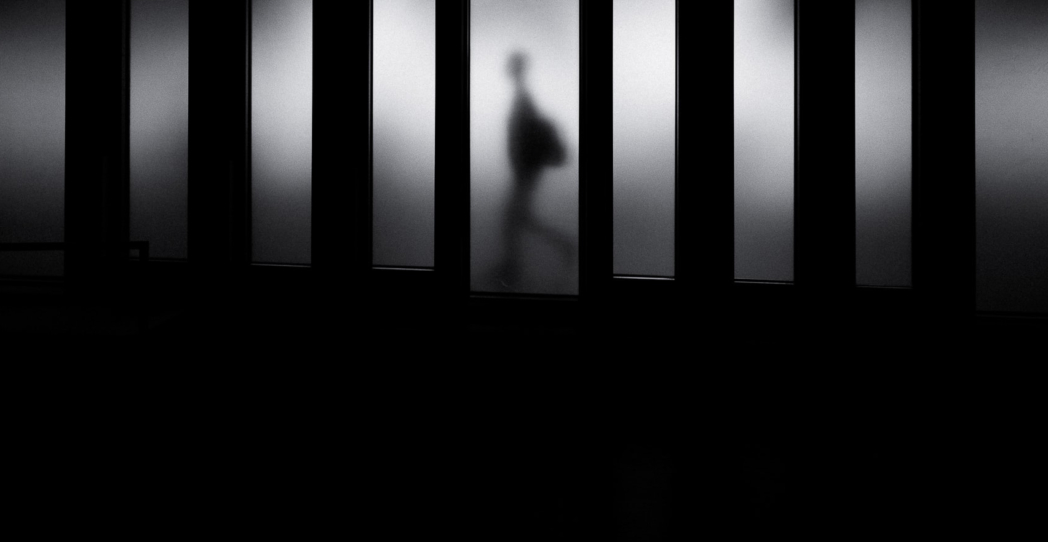
Ricardo Franco | 03 de agosto de 2021
Su sufrimiento, su amarga carencia, su echar de menos a alguien, es el signo de un corazón que todavía no se ha muerto, que está vivo y palpita, ansiosa y vehementemente.
«Venid a Mí todos los que estáis cansados y agobiados, y Yo os aliviaré…»
Mt 11, 25-30
Arriba, las puertas del universo están siempre abiertas para quien quiera asomarse a admirar los crepúsculos nacidos sobre la luz dormida, mientras bandadas de pájaros se aproximan al lugar inalcanzable, que los ojos cegados por la palabra hueca no logran alcanzar.
En las bóvedas sin fin de las atmósferas, nadie puede frenar el trasiego de inmateriales mareas azules que mecen y acarician planetas y astros muertos, aun titilantes en la oscuridad espacial, como esmeraldas y rubíes diseminados en las playas de lo alto.
Allí hay sombras desconocidas entre nubes moradas que transitan con su mansa dulzura por las carreteras del cielo, y una extraña quietud, majestuosa, de altura inconmensurable, cambia su forma y su rostro a medida que el sol termina, en este lado, su plegaria de fuego.
Una calma inmutable fluye de una mano invisible, que esparce su ternura entre las columnas del mundo, y flota, y se derrama por oquedades desconocidas, que se impregnan de ese viento y se expanden en mil colores, desde el infinito hasta el centro mismo de nuestra alma.
Sin embargo, aquí abajo, en la tierra, aunque nos movemos y existimos en esa ternura, muchos viven sin reconocerla ni necesitarla; cerrando, consciente o inconscientemente, la posibilidad de la visión de tal belleza, y se afanan en cualquier cosa, y obedecen a cualquier voz, a cualquier palabra que divinice su propia opinión sobre la duda o el temor que infunde la nada.
Aquí, abajo, estamos nosotros, nosotros los ausentes, los desconectados de la realidad: extrañamente vueltos hacia sí mismos, enredados y paralizados en la diabólica telaraña de los quehaceres vaciados de sentido y de memoria, como autómatas de manos muertas, o pleonasmos fantasmales reverberando en la distorsión que algunos llaman, irónicamente, vida, aunque sólo sea el distraído abandono del corazón a preocupaciones reales o inventadas, y a polémicas delirantes, mentirosas y violentas.
Y así, dormidos en un sueño de autocomplacencia, de supuesto orden y superioridad, como un opiáceo extenuante de la razón, no miran nada; no ven el hueco, el vacío, la herida, el precipicio insondable y lleno de preguntas que se abre ante sus ojos cuando se asoman, de cuando en cuando, a esa impronunciable insatisfacción que contradice todo su aletargamiento.
Pero también hay otros -pocos- hombres; seres aparentemente iguales, que se ahogan en esta asfixiante y superficial cotidianidad. No son héroes; son sufridores en su carne de algo parecido a un destierro, o a un naufragio diario, con las velas deshechas de salitre y soledad, inservibles para la prisa y la pose que la (in)humanidad de hoy se ha impuesto como dictadura, para este platónico piélago de la existencia.
Esos sufridores hombres de su humanidad son los nuevos bienaventurados con hambre y sed insaciable de felicidad; hombres a los que venero y comprendo
Estos pocos hombres no consiguen distraer el dolor como los otros, y experimentan una punzada de pena que es carencia de algo, como un vacío que se abre, dolorosamente, en la belleza de esas cosas que a la mayoría les sobra y les basta; una falta de algo más que no termina de desvelarse en el amanecer, en el atardecer, en el paisaje de postal, en las amistades, en las risas despreocupadas, y en cada una de las imaginadas dispersiones veraniegas.
Estos pocos hombres sufren, siguen sufriendo sin querer, y quizá por todos, esa insuficiencia que germina en la tierra de los acontecimientos más bellos; esa insuficiencia del amor en el amor, y de la alegría en la alegría, que es como un echar de menos más intensidad, más plenitud, más vida dentro de la vida, que parece no llegar y termina en sopor, o en frío en medio de la canícula estival.
Por eso, buscan sin saber qué buscan; buscan algo de energía, quizá un poco de atención en otros cuerpos y otras vidas que consuelen algo, ese voraz deseo de -más- amor y compañía que les corroe, tan voraz e infinito como el universo entero encerrado en su pecho, mientras otros disfrutan alegremente de su descanso -dicen- «bien merecido».
A menudo piensan que están mal hechos, que falla algo en ellos, o no dan la talla que el resto alcanza sin dificultad, y se fustigan en secreto reprochándose a sí mismos sus errores hasta hacerse un daño, a veces, irreparable. Pero no están mal hechos, sino todo lo contrario. Porque su sufrimiento, su amarga carencia, su echar de menos a alguien, es el signo de un corazón que todavía no se ha muerto, que está vivo y palpita, ansiosa y vehementemente, sabiendo que no podrá darse a sí mismo, aquella ligereza gratuita y maravillosa de la niñez; que no podrá volver a nacer de nuevo y recobrar las cosas amadas, perdidas, rotas y olvidadas en el trascurso de los años. Por eso, esos sufridores hombres de su humanidad son los nuevos bienaventurados con hambre y sed insaciable de felicidad; hombres a los que venero y comprendo, y por los que paso este terrible trance de escribir. Porque yo soy, en el fondo, también, uno de ellos.
El divorciado ha visto una muerte que es peor que la ausencia física. No ha enterrado a sus muertos porque ha visto apagarse una vida de un modo aun más destructor que la enfermedad o el accidente.
Los sensatos buscan adormecernos con sus nanas, cambiarnos el paso, girarnos la vista. Intentan evitar que miremos el abismo que siempre amenaza tras la próxima zancada.