
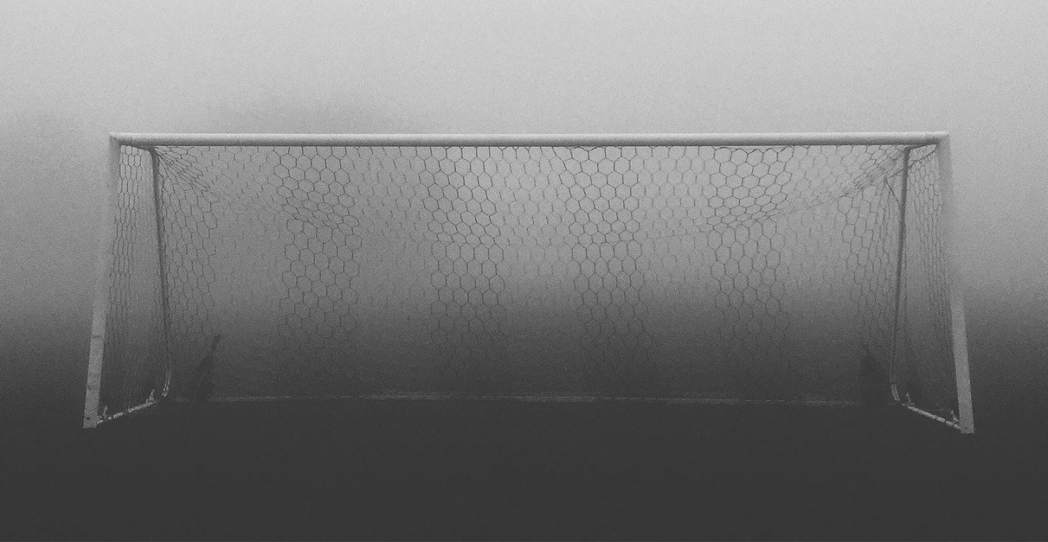

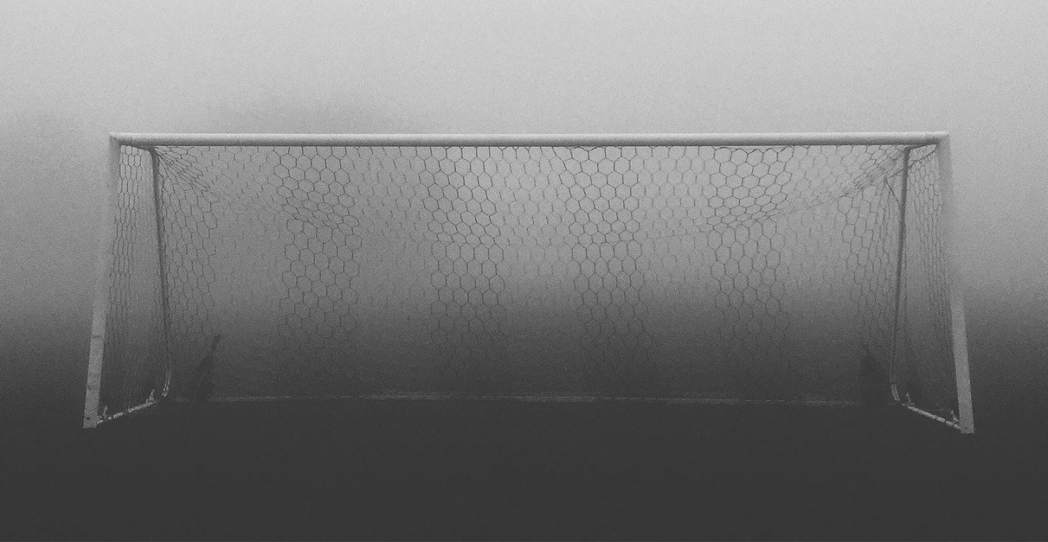
Armando Zerolo | 21 de enero de 2020
Los buenos deportistas, como los buenos generales, saben que ganar la guerra es importante, pero lo es aun más ganar la paz.
El fútbol antes se jugaba en campos de tierra y con un balón Mikasa. Aquellos campos se helaban en invierno y caerse era como deslizar sobre cuchillas. Conforme iba calentando el día, el hielo se deshacía y se formaban charcos. Meterse en el área pequeña a defender un córner era poner los pies en un granizado de agua y barro, y correr con las botas y las medias empapadas y congeladas era una penitencia. En aquellos campos, mientras los pequeños esperábamos a que acabase el partido de los mayores, recuerdo que siempre había un jugador que llamaba mi atención por su poderío. Lo mostraba gritando constantemente a sus compañeros. Les arengaba como los jefes en aquellas películas de los sábados por la tarde. Gritaba como un guerrero, en cada ataque, en cada defensa, en los saques y, muchas veces, sin venir a cuento.
No tardé mucho en ser yo mismo quien batalló en esos campos helados, con el muslo marcado con los hexágonos de aquel balón de piedra, mientras los alevines nos miraban desde la banda. Me vi pequeño en mitad de un campo enorme, sintiéndome atacado de frente y por las bandas, sin saber hacia dónde correr ni a quién marcar, y gritando a mis compañeros. Me descubrí asustado y vi que cuanto más miedo tenía, más gritaba, y experimenté lo reconfortante que es vociferar. Entendí que uno grita a los demás cuando busca su apoyo. Que el que más anima en un partido es el que más necesita ser animado. Busca en el eco de sus gritos una voz de apoyo, una confirmación de que no está solo en el campo.
Un día, sentado en la grada, después de un partido, con las medias bajadas y las espinilleras sueltas, vi a uno de esos guerreros que gritaban sin parar y me dije a mi mismo: “Ese está muerto de miedo, es un cobarde”. Desde entonces me fijo más en los líderes silenciosos, presto mi atención a ese momento tenso antes de tirar un penalti, al que dirige el balón con movimientos sencillos, sin ostentación, al que observa y calla, y solo a veces da una voz. Veo en esa actitud de contención la épica de la libertad, la lucha que se da en el interior de los valientes para contener sus impulsos temerarios.
Comprendo entonces lo que se dice del modo en que César elegía a sus centuriones. Cuentan que escogía a tres candidatos y los situaba en primera línea de batalla, ante el enemigo, descubiertos. Sabiéndose observados por su general y queriendo mostrar su valor, los tres soldados escogidos sentían la presión sobre sus hombros. El enemigo se acercaba, pero temían más el deshonor que la muerte. En ese instante de máxima tensión siempre había uno que daba el grito de ataque antes de tiempo y se lanzaba temerariamente contra el enemigo. Esa era la forma que tenía César de descubrir a los cobardes, que siempre son una mezcla de temeridad e impaciencia. Ante la incapacidad de dilatar el instante que precede a la tempestad, los cobardes son vencidos por la presión interna de sus nervios. No aguantan y estallan como la espita de un tonel que quiere verter todo su contenido de una vez. Poco importa que se pierda el caldo, que se arruine la bodega, porque la urgencia reside en liberar la presión del recipiente.
Cuenta Chateaubriand que el origen moderno de la táctica de la “tierra quemada” nació de las mentes jacobinas en la guerra de la Vendée en Francia. El artículo 7 de la Convención de 2 de agosto de 1793 ordenaba que: “Se talarán los bosques, se destruirán los refugios rebeldes, se cortarán las cosechas y se confiscarán las bestias. Los bienes de los rebeldes se declararán pertenecientes a la república”. Esta orden dio lugar al nacimiento de las “columnas infernales”, arengadas de este modo por uno de sus generales: “Mis camaradas, entramos en el país insurgente, os ordeno abandonar a las llamas todo aquello que sea susceptible de ser quemado, y de pasar por la bayoneta a todo habitante con el que os tropecéis”. Los historiadores cuentan que se podía seguir el rastro de estas tropas por las columnas de humo que se veían en el horizonte y por el rastro de tierras quemadas que dejaban a su paso. Tras ellos no quedaba vida y parecía que se sostenían tan solo por el ansia de destruir lo que quedaba ante ellos. Su paso marcaba la frontera entre la vida y la muerte.
La actitud de no dar importancia a lo queda detrás y animarse únicamente por el mal que vemos delante lleva necesariamente a una épica de la victoria y una táctica de “tierra quemada”. No obstante, los buenos deportistas, como los buenos generales, saben que ganar la guerra es importante, pero lo es aun más ganar la paz, porque el ámbito de la libertad es el espacio que queda a salvo tras la batalla. Por eso agradezco haber aprendido de adolescente a desconfiar de los que gritan y, como César, a descartar a los temerarios. Porque la épica de la victoria lleva a la “tierra quemada”, mientras que la épica de la libertad lleva a la unidad. Una devora el futuro, la otra lo construye.
Josiah Osgood ofrece una interesante propuesta sobre cómo Roma se convirtió en la civilización por antonomasia del mundo occidental.
Las condiciones de enseñanza-aprendizaje son las que otorgan el poder educativo al deporte, en el que la figura del entrenador es crucial.