
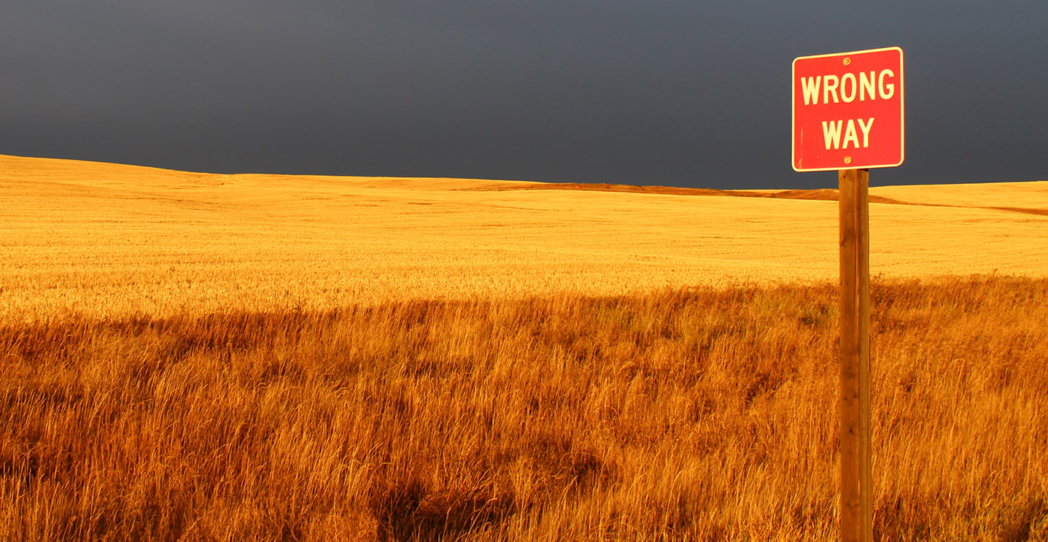

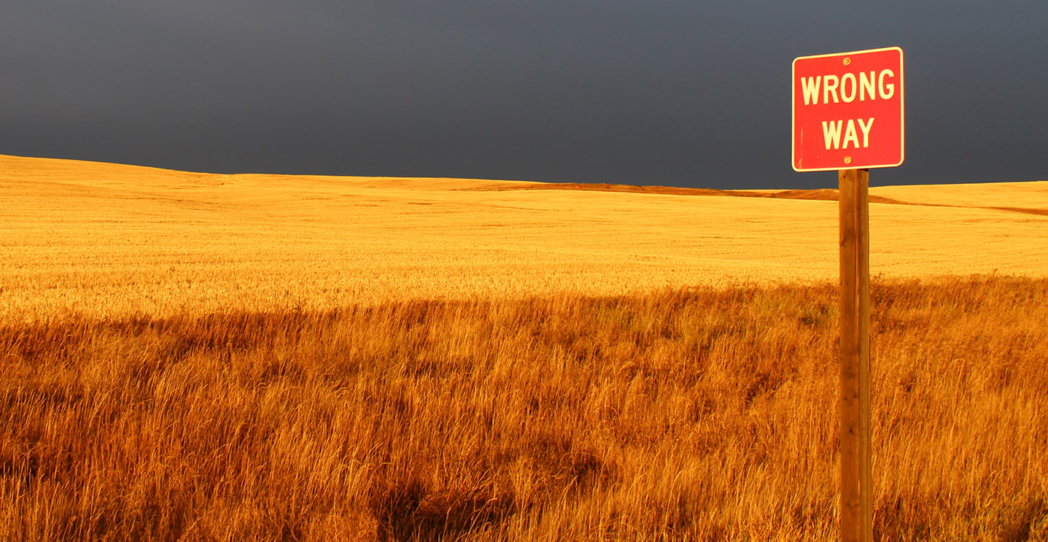
Antonio García Maldonado | 26 de julio de 2021
Percibo una autocomplacencia bastante extendida entre los pensadores o los seguidores explícitos del liberalismo. Si la había de los socialdemócratas o los democratacristianos, las crisis de dichos espacios ideológicos los hizo bajarse de la atalaya, pero aún no ha sucedido así con los liberales.
Hemos conmemorado hace pocas semanas el décimo aniversario del 15M. Un momento de nuestra historia reciente que no hace falta compartir desde un punto de vista ni sentimental ni ideológico para comprender que marcó la forma en que toda una generación –o más de una– se politizó, y que aún influye en sus formas de entender el mundo y explicar su voto –o su no voto–. Más allá de que las recetas que el 15M puedan gustarnos o no, es claro que la concreción geográfica y temporal de ese malestar impulsó reflexiones y debates en torno a las ideas, digamos, clásicas que habían fallado a la hora de ofrecer horizontes de prosperidad razonables.
Así, primero los socialdemócratas y después los cristianodemócratas se lanzaron a debates que tenían mucho de martirologios, en los que reconocían errores y se comprometían a renovar sus idearios, temerosos como estaban de que sus competidores en su lado del espectro político –bien hacia el extremo, bien hacia el centro–, se hicieran dominantes y los desplazaran. Además, los partidos que encarnaban dichas ideas sufrieron divisiones profundas por culpa, entre otras cosas, de esos debates.
En la izquierda socialdemócrata, los liderazgos se renovaron y se hizo acto de contrición, a veces con éxito –el Partido Socialista portugués, el PSOE español o, con todos los matices por la distancia, el Partido Demócrata de Estados Unidos–; otras, en cambio, se dieron como ejercicio fatuo de melancolía –ahí están el PASOK griego, el SPD alemán o el PS francés–. En la democracia cristiana, al haber llegado más tarde la crisis de su ideario, aún desconocemos cómo concluirán las transiciones que han comenzado la CDU alemana, los gaullistas franceses o los populares españoles –de momento, el Partido Conservador británico es el único que ha obtenido victorias claras, ya fuera de la Unión Europea–, pero parece claro que no han podido evitar una etapa convulsa de cambios y debates de ideas sobre el rumbo más apropiado para sus formaciones.
El único propósito por el cual el poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es para prevenir un daño a los demásStuart-Mill
Tensiones que, en cambio, han sido más infrecuentes en el espectro político que se reclama liberal –en gran medida, los otros también lo son si atendemos a los fundamentos, aunque aceptamos aquí la nomenclatura habitual de la competición política–. Ante derrotas sin paliativos en Reino Unido, Alemania –donde se llegaron a quedar sin representación parlamentaria– o España, ha sido más frecuente escuchar argumentos exculpatorios que, lejos de invitar a la autocrítica o la renovación, han conducido a una autocomplacencia llamativa: el sistema electoral nos perjudica, es muy difícil ser de centro, nos va mal porque somos racionales en un tiempo de populismos –esa etiqueta que vale para un roto y un descosido pero, sobre todo, para reflejar impotencia–, nuestros rivales colonizan el poder para laminarnos… Pocas veces la culpa es de la propia propuesta, o de los propios líderes que las encarnan, y los chivos expiatorios se buscan en razones bastante peregrinas.
De nuevo, es justo insistir en que la derrota de las propuestas políticas que se reclaman liberales no supone la derrota del liberalismo, que permea a las grandes fuerzas políticas de las democracias en las que nos gusta mirarnos, y también en la española. En España, además, y como señalaba el liberal Financial Times recientemente, no cabía hablar de un partido de centro que se descalabra, sino de un espacio de centro-derecha y derecha que no daba para tres partidos, puesto que Ciudadanos había renunciado a jugar el papel de partido de centro capaz de pactar a un lado y al otro del espectro. Sin embargo, cabe preguntarse por qué sucede que los partidos, los científicos sociales o los votantes que se reclaman liberales son más reacios a la autocrítica, siendo los que, en base a su propio corpus ideológico, deberían mostrarse más abierto a ella.
No tengo respuesta, pero sí percibo que existe una autocomplacencia bastante extendida entre los pensadores o los seguidores explícitos del liberalismo. Si la había de los socialdemócratas o los democratacristianos, las crisis de dichos espacios ideológicos los hizo bajarse de una atalaya en la que vivieron a gusto y a salvo de críticas muchos años, pero aún no ha sucedido así con los liberales. Ni siquiera se ha hecho desde ahí una crítica severa y necesaria de las propuestas económicas liberales al aumento de la desigualdad y a su papel en el auge de la antipolítica. Antes al contrario, las cifras se siguen matizando con guarismos y vueltas de tuerca que niegan la evidencia más inmediata y clara, y aún hoy hay algún liberal que dice echar de menos a Tony Blair, como si nada tuviera que ver su etapa y la Tercera Vía con los problemas de hoy, y como si desde entonces nada hubiera cambiado respecto de los felices 90.
Y así, cuando se habla de las brechas del siglo XXI, se blanden autores del XVIII para explicar su inevitabilidad; de la misma forma que cuando se mencionan los desajustes que genera el comercio global, se saca uno de la chistera a Adam Smith y a alguno de sus discípulos. La conclusión, en cualquier caso y en cualquier circunstancia, siempre será la misma: seguridad jurídica para la inversión, derribar barreras comerciales y bajar impuestos de forma general. Sin atisbos de dudas, e incluso con cierta condescendencia hacia quien pide subir impuestos a los más pudientes o a las grandes tecnológicas.
En la pandemia hemos vuelto a tener un claro ejemplo de este encantamiento con las propias ideas económicas, políticas y morales. Durante los meses de confinamientos y medidas restrictivas para evitar la propagación de la Covid-19, no fueron pocos los autoproclamados liberales que sacaban alguna cita de Stuart-Mill para explicarnos cómo cercenaban nuestras libertades y para afearnos nuestra supuesta docilidad. En cambio, fue el propio Mill quien mejor justificó todos los inconvenientes que vivimos en aquellos meses tan duros: «El único propósito por el cual el poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es para prevenir un daño a los demás».
Puedo imaginar un futuro sin democracia liberal, pero no un futuro donde la respuesta a los problemas que se planteen no consista en volver a las esencias de la democracia liberal.
Me pregunto si realmente es el liberalismo lo que queremos conservar, y si es el liberalismo la solución única o principal a nuestros problemas.